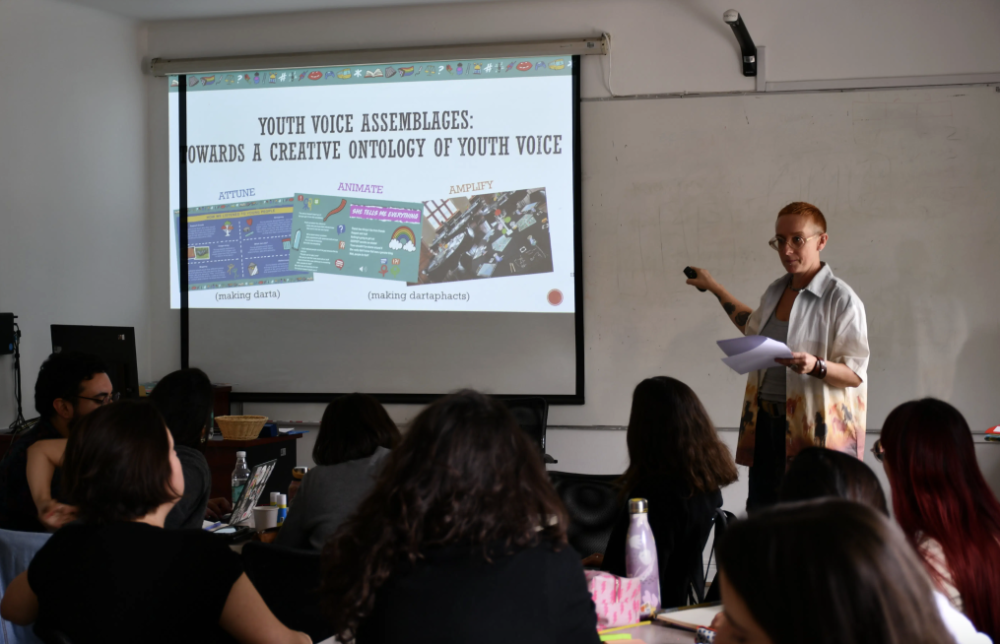En el marco de una serie de talleres organizados por la investigadora del CIAE, Anita Tobar, y la académica de la U. de Magallanes, Bárbara Berger, EJ Renold llamó a transformar la educación sexual desde la creatividad y la coproducción con niños, niñas y jóvenes. Su enfoque -que combina métodos artísticos, participación activa y una mirada crítica- desafía los modelos tradicionales y propone una ESI donde la infancia sea protagonista real de las políticas y de las aulas.
La especialista de la Universidad de Cardiff, EJ Renold, llegó desde el Reino Unido al Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile en el marco del Primer Congreso de Educación Sexual Integral, realizado en octubre en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Renold -con doctorado en Sociología y referente internacional en estudios de infancia, género y sexualidad- ha trabajado con UNICEF, UNESCO y diversos gobiernos, desarrollando marcos éticos y metodológicos para incluir las voces infantiles en políticas públicas sobre bienestar y sexualidad.
Durante su visita, realizó talleres y ponencias donde presentó metodologías creativas aplicadas a la enseñanza de la educación sexual y emocional. En esta entrevista, reflexiona sobre su trabajo, los desafíos actuales en torno a la ESI y la relevancia de generar espacios donde la niñez y la juventud sean protagonistas del cambio.
- ¿Qué la motivó a explorar metodologías creativas para abordar temas complejos como el consentimiento, la identidad o la imagen corporal?
Décadas de investigación han demostrado el poder de los métodos creativos para abrir conversaciones sobre temas sensibles, complejos o incluso tabú entre niños, niñas y jóvenes. Pero no se trata solo de creatividad, sino de coproducir las formas en que ellos y ellas desean expresar y explorar estas experiencias. Trabajar creativamente permite construir espacios seguros e inclusivos donde se puedan sentir, pensar, cuestionar y compartir vivencias difíciles.
Estas metodologías también ayudan a que investigadores y educadores comprendan qué saben, qué desean aprender y por qué. Además, mi trabajo busca sintonizar con los mundos humanos y más-que-humanos que las y los jóvenes habitan.
- En el taller que realizó en el CIAE se usaron métodos como narración, escultura y recursos visuales. ¿Cómo transforman estas herramientas nuestra comprensión sobre la educación sexual y las relaciones afectivas?
Trabajar de forma creativa -a través del drama, la música o la creación manual- nos lleva más allá de las palabras, abriendo nuevas formas para que niños y jóvenes compartan lo que realmente les importa sobre sexualidad y vínculos. Estas estrategias no solo benefician la educación sexual, sino que fortalecen el aprendizaje socioemocional en toda la escuela. Cada vez más, docentes e investigadores integran métodos creativos con pedagogías que valoran la curiosidad, la incertidumbre y la experimentación. Es lo que el profesor Dan Harris llama una “ecología creativa” de la práctica: reconocer que la creatividad vive dentro de nosotros y a nuestro alrededor.
Junto a la doctora Ester McGeeney, hemos descrito esta visión como un currículum vivo, que invita a crear y recrear el mundo en común, moldeando nuestro futuro social, político y emocional.
- Su trabajo ha sido pionero en repensar la educación sexual integral desde una mirada crítica e inclusiva. ¿Cuáles son hoy los principales desafíos para avanzar hacia una educación realmente transformadora?
Uno de los mayores desafíos es lograr que los currículos sean co-creados junto a los jóvenes, no solo diseñados para ellos. Esto implica tomarse en serio sus ideas y derechos, tal como establece el Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En nuestro reciente proyecto con el NSPCC, “We have to educate ourselves”, los jóvenes mostraron una enorme curiosidad y franqueza sobre cómo estaban aprendiendo. Sus reflexiones no solo validaron los enfoques existentes, sino que también los cuestionaron y desafiaron.
Si las y los jóvenes sienten que “deben educarse por sí mismos”, entonces los sistemas actuales deben responder a sus experiencias y apoyarlas de manera responsable. Sin embargo, la falta de recursos e inversión en formación docente sigue siendo una gran barrera. La educación sexual transformadora requiere coproducción, valentía, financiamiento sostenido y voluntad política.
- Ha trabajado con diversas organizaciones para incluir las voces infantiles en las políticas públicas. ¿Qué lecciones extrae de esa experiencia y cómo podrían aplicarse en América Latina?
Hay varias lecciones clave: Primero, incluir a jóvenes desde el inicio mediante grupos o consejos consultivos que representen distintas realidades. Segundo, hacer de su participación un proceso continuo, no una consulta puntual. Tal como un “currículo en espiral”, su voz debe volver una y otra vez en todas las etapas de diseño, implementación y evaluación. Tercero, preguntar, no asumir: hay muchas formas en que los jóvenes desean ser escuchados.
Cuarto, usar métodos creativos para comunicar y transformar políticas. En uno de nuestros proyectos, un grupo de jóvenes convirtió los hallazgos de investigación en poemas, lo que permitió que sus perspectivas llegaran a públicos más amplios.
En América Latina -donde ya existe una fuerte tradición de participación y justicia social- estas estrategias podrían profundizar el trabajo existente, pasando de consultar a los jóvenes a co-crear políticas con ellos.
- Finalmente, ¿cómo imagina el futuro de la educación de la sexualidad y las relaciones afectivas? ¿Qué papel pueden jugar las universidades y la investigación en este proceso?
El deseo de cambio es evidente. Como mostró este congreso, es esencial construir un diálogo genuino entre la investigación y la práctica. Las universidades pueden actuar como instituciones ancla, ofreciendo formación profesional, fortaleciendo capacidades docentes y generando investigación que alimente políticas y currículos basados en evidencia. También pueden liderar redes que conecten escuelas, comunidades, ministerios y organizaciones, para garantizar que la educación sexual sea culturalmente pertinente, inclusiva y sustentada en la experiencia vivida.
Desde una mirada de política pública, el siguiente paso es integrar la educación sexual dentro de marcos nacionales que aseguren acceso equitativo y sostenido. Si pudiera impulsar una acción clave, sería crear un congreso anual y una red nacional de educación sexual, con apoyo de un consejo internacional que incluya jóvenes, docentes, investigadores y autoridades. Un espacio así serviría como laboratorio vivo de innovación y colaboración, necesario para acompañar a las nuevas generaciones en un mundo donde las nociones de sexo, género y relaciones cambian constantemente.